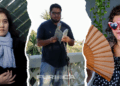A tres cuadras de la entrada a Granada queda un edificio amarillo donde toda acción humana se suspende desde que cae el sol hasta que vuelve a nacer. Sus habitantes son veteranos, algunos han alcanzado la longevidad, otros están cerca. Es un lugar lleno de pasillos entristecidos por la vejez, es el asilo de ancianos la Providencia.
Los días transcurren sin penas ni glorias en este lugar, con una paz omnisciente que de vez en cuando se ve alterada en días especiales, tales como actos culturales, religiosos, fiesta de cumpleaños y organizaciones nacionales o extranjeras que llegan de visita a regalar caramelos o gorras. Por las noches suelen dormir bien, sólo el ruido de los carros y de la acción nocturna en el exterior les provoca insomnio de vez en cuando.
Nadie tiene permiso de salir y los tres tiempos de comida varían entre el gallo pinto, café, tibio, refresco, arroz, pollo.
Al entrar se siente un ambiente silencioso, la recepción con sillas mecedoras invitan a sentarse y dejar pasar el tiempo con la esperanza de que alguien llegue. Esa era justamente la intención de Emilio Hernández Medrano cuando se acercó a la puerta, casi no oye y no se acuerda de su edad exacta, pero cree tener más de cien años.
Por eso lo primero que dice es en forma de pregunta: ¿ha visto a mi médico? Ahí estaba él, esperando a un médico que no llegará. Lleva un bastón y una gorra roja que le regaló una visita. A su edad tiene la boca sin dientes y unos ojos llorosos muy pequeños, grises. Mis familiares se fueron y no se a donde, yo soy de Matagalpa, estuve en Managua porque ahí me operaron del corazón en el Hospital Alemán, tardé 14 años en curarme.
De repente, aparece un señor que a simple vista pareciera trabajador o visitante, por lo joven que aparenta ser y por lo hacendoso que es, pero resulta ser otro habitante del asilo. Su nombre es Omar Medrano y desde hace cuatro años vive con la esperanza de volver con su hermana. Moreno, de camisa café y con un leve tartamudeo siempre asegura con confianza que dentro de poco tiempo saldrá para regresar con su familia. Yo estoy aquí por-por-que mi hermana alquila y no-no me puede tener ahí.
Omar me toma del brazo y me lleva adentro y yo, dedicada a observarlo y escribirlo todo, me olvidé de Emilio y lo perdí de vista.
Todos están en sillas de ruedas, inmóviles. Por el pasillo que introduce el salón de las mujeres, hay un lema en la puerta para todo aquel que entra por primera vez o que se ha ido y vuelve: “Aquí se ama, se cree, se espera, bienvenido”.
Justo al lado, en una posición casi como una estatua se encuentra María del Carmen Cuadra, su carácter fuerte se nota mucho antes de hablarle y cuando alguien le pregunta su nombre no quiere decirlo, no me gusta firmar ni dar mi nombre, dice. Lleva cinco años confinada en este edificio porque su casa es muy pequeña y hay once niños. Su aspecto es solitario; su familia a veces la visita. Con su camisón verde y la silla de ruedas infaltable, es una mujer delgada, blanca, de piel tersa, pero en su cara severa, los ojos delatan un océano oscuro temporal de sus 73 años y la posición cansada y resignada que adopta en la silla, le dan un aspecto aun más envejecido. Al ver unas jovencitas que llegan a ayudar al asilo ella se queja: estas niñas… ¡en vez de estar en su casa…! Cuando yo tenía su edad mi mama no me iba a dejar andar al garete.
De repente aparece lo que en la lejanía unos ojos astigmáticos podrían ver como una niña: María del Carmen baja toda la guardia de su mal carácter al verla, chilo, mi muchachita, le dice. Esta niña tiene 39 años, está muy joven para vivir en el asilo y muy adulta para tener el aspecto de una infante. El polio la dejó muda, pero no le impidió ser madre, pues tiene una hija de 9 años. Se acerca sonriente con un vestido azul y comiendo una galleta Ritz que te ofrece de buena gana. Es una imagen lastimosa e impactante.
En el extremo derecho todos están reunidos en sus sillas de ruedas, separados por su género y con la cabeza gacha, olor a perfume antiguo y un silencio sólo interrumpido por gritos, murmullos, tos, letanías. En el rincón de las mujeres una anciana de 70 años con un vestido blanco y un pañuelo azul en la cabeza empieza a hablar al instante. Francisca Pérez me llamo, que Dios te bendiga. Mirá que del jengibre se hace fresco, eso se bebe. Francisca planea trabajar para una empresa donde Roberto Lacayo… se lo dice con una emoción en los ojos a todo el que llega; no sabe dónde queda el lugar, sólo sabe que hay un gran portón y que ahí también va a vivir.
«Llegá que te voy a regalar melcocha, vos sos una niña honrada”, me dice con una sonrisa y los ojos empequeñecidos por la edad.
Si se le pregunta algo más como su edad o su vida en el asilo, te responde siempre con lo mismo de la empresa, los regalos y el portón, es como un cuento de Juan Rulfo en donde la historia no termina y más bien se repite muchas veces. Francisca es muy creyente, te da la bendición fervorosa de Dios y la Virgen Santísima y te dice de memoria los rezos.
¿Y no dan problemas…?
Y no es fácil alejarse de la religión aquí, sobre todo porque en la parte izquierda del lugar hay una pequeña iglesia donde dan la misa todos los domingos y los habitantes que pueden caminar o moverse van sin falta a recibir la hostia. Además, desde que el asilo fue fundado en 1963 las monjas son las encargadas de recibir a todo persona de la tercera edad que deba pertenecer en La Providencia. Sin embargo, no del todo es una buena acción del destino deambular en la soledad, lo remoto y lo inmemorable del lugar y los que viven en él, ya que la mayoría carga con la marca del abandono por parte de sus familiares. La vida se estira entre las paredes y cuartos en donde se tocan pieles ásperas y manos temblorosas ansiosas de contacto nuevo, ávidas por hablar, tararear canciones, delirar, en fin.
Lo poco de certero que se puede saber sobre ellos sin que sea información alterada por la memoria confusa es en parte proporcionada por Sor Adilia, la encargada del asilo, quien todos los días pasa ocupada atendiendo a los 51 ancianos que actualmente viven en el edificio. La mayor parte del tiempo Sor Adilia pasa evitando que peleen, se pierdan o desobedezcan.
“¿Que si no dan problemas…?”, repite la pregunta con voz suave, sonriente y una ceja arqueada.
No sólo ella y las demás monjas conocen muy bien las vidas que albergan. Las mujeres que se encargan de la limpieza también forman parte del mundo duerme-vela en que viven los ancianos y en sus pláticas con ellos le dan un toque de gracia y cariño que se siente y se agradece.
Jessenia, la muchacha más joven de la limpieza aún no encuentra a Emilio, un favor que le pedí desde que él desapareció en la entrada.
Ella es muy amable, alimenta, baña y viste con paciencia y dedicación a los más ancianos. Hace cuatro años trabaja en el asilo, todos los días esta joven de 26 años espigada, de trenza negra y piel blanca se encarga de sus «abuelitos adoptivos», los conoce a todos y por eso mismo asombra que no encuentre al longevo visitante que me dio la bienvenida y que incluso me asegure de que no hay nadie con ese nombre.
¿Me lo habré imaginado? ¿Es ésta una historia de miedo juan rulfina? Ya son dos veces que siento la presencia de ese escritor mexicano en esta crónica.
Alguien al fondo del pasillo me distrae, Joaquín Gómez, otro intento de estatua sentado en una mecedora, es uno de los señores más cuerdos que posee el lugar. Es por eso que escuchar cómo se expresa fluidamente a sus 72 años es refrescante. Su familia está en Costa Rica, él se quedó en Granada cuidando una casa, mas los problemas con la presión le dificultaron el trabajo y decidió meterse al asilo hace unos años. Sus hijos saben dónde se encuentra, no obstante, nunca lo visitan, de hecho nadie lo visita, pasa sus días en una completa monotonía, pero siempre de buen humor, aunque sienta que va a morir ahí.
La cárcel del tiempo
Entonces Joaquín me contagió, ambos quedamos en silencio, hasta yo también me sentía inmersa en la laguna de tiempo y espacio, estaba lista para pasar sentada viendo la nada por horas, cuando un saludo cariñoso me llamó la atención.
“Oye Loren”, así saludan las muchachas de la limpieza a Lorenza del Socorro Jarquín. Para ella su vida se detuvo en la edad de 30 años, a pesar de tener más de ochenta, anda medio triste porque hace poco acaba de morir su papá y su mamá no tarda en visitarla. Sus uñas están oscuras, sus manos están marcadas por los mosquitos y lleva un camisón rosado que está estrenando hoy justamente. En su mente ella pasa limpiando y barriendo el lugar, siente que eso lo hace para agradecer la ropa y la comida que le dan.
Mientras yo recorro los salones sin rumbo, Jessenia ha buscado varias veces sin encontrar a mi Emilio, el final de mi historia, mi cierre cíclico.
Sin embargo, ella es la que me lleva donde los personajes más llamativos del asilo y es así como conozco a “Chemita”. Su nombre es Francisco Flores, oriundo de Granada, tiene 90 años y desde el 2004 vive en La Providencia.
La muchacha le cambia la camisa y lo lleva a paso lento y casi eternizado a que se siente en una banca para que platique conmigo. Con su voz tan baja y casi infantil, Chemita te inspira ternura. Sus hijas viven en los Estados Unidos y nadie lo visita. Su trabajo de electricista aún le preocupa, pues está esperando que lo vengan a buscar para reparar una maquinaria en Matagalpa. Padece mucho de dolor de cabeza y no le gusta estar mucho tiempo sentado, prefiere caminar con su andarivel, aunque sea a paso lento, macro pausado, pero siempre sonriente y con carita de niño por debajo de las arrugas, los ojos hundidos y la boca desdentada. Al recordarle que la misa está por terminar, se levanta y trata de avanzar para al menos acercarse al extremo izquierdo en donde está la iglesia. En eso una de las encargadas de limpieza le grita con cariño:
-¿A dónde vas Chemita?
-Llevo esta muchacha a pasear.
-Oye ese Chemita, apurate pues para que me traigás pollo de la venta.
Él, muy diligente le dice que sí. Alegre, avanza con calma por el pasillo, pero no sé si llego a tiempo a la misa, porque en eso una señora me saluda animada. Jamás se podría pensar que ella pertenece al mundo de la infancia añeja. Es muy vivaracha y también parece una niña, por su paleta de caramelo en la boca, el pelo corto y su vestido verde floreado. Su nombre es Dea Aria y tiene 78 años, llegó hace menos de 3 años a La Providencia.
Primero identifíquese —me dice—. Malva de Managua… ¿de Managua? ¿Eso es apellido?
Aunque es muy sociable y lúcida es difícil hablar con ella, es desconfiada, por eso no deja que escriban lo que va hablando. Su familia está fuera del país, se siente sola y su única distracción es la Biblia que tiene desde los doce años. Planea cambiarse de asilo porque siente que las otras ancianas la maltratan, pero esos planes son secretos y cree que mi agenda es de Sor Adilia, por eso no me deja escribir nada.
Se queja de insultos que le dan algunas compañeras, pero no quiere decir nombres. Lo que más le molesta es que le dicen callejera, vaga, aún así sabe que todo eso es porque tienen envidia de su popularidad. Dea no habla de otra cosa, pasan minutos y sigue en lo mismo, quejándose como una niña en la escuela y cuando se le cambia el tema y empieza a hablar de su vida, la tristeza desesperada aparece, empieza a llorar sin razón alguna y me dice en susurros como para que nadie oyera y con la cara desencajada en una semi locura: “yo me intenté matar”.
Esas fueron sus palabras para resumir una posible fantasía o una realidad sin fundamento, pues no hay manera de probarlo. Decidió prenderse fuego, tenía unas ganas de morirse, la soledad y la ausencia de su madre la tenía desesperada y angustiada, fue difícil superar su nueva independencia y acostumbrarse a ella. Es por eso que una noche antes de dormir consiguió todo tipo de tóxico y se lo untó en el cuerpo me eché alcohol, gas, diesel, gasolina y veneno para ratón, luego se acostó a dormir como si nada y sintió como el fuego le abrasaba antes de perder el conocimiento. Cuando abrió los ojos estaba en el hospital ingresada, le dijeron que su piel nunca volvería a ser igual. No obstante, su piel no tiene cicatrices y en su historial no aparece un intento de suicidio. De ahí que surja la duda, pero también el asombro de la manera en que Dea, una posible mitómana, cree en sus propias palabras y le afecta el sufrimiento de un dolor lejano que pudo nunca haber tenido.
Fue en ese preciso momento en que aparece desde una esquina mi final encarnado en un señor con bastón, delgado y con gorra roja. Emilio, el anciano con más edad en todo el asilo se sienta a mi lado al verme y
Dea se aleja de mala gana, pues no le gusta compartir atenciones. Yo conocí a Alexis, le dijo a los que trabajaban conmigo que me cuidaran, me dice Emilio sin que yo le preguntara. Quiere irse a su casa para que su familia lo acompañe a recoger un premio de 30,000 córdobas que se ganó. Ya me llamaron los del canal 10, del 8 y del 4. Para eso necesita a su médico, para que él le diga a Sor Adilia que ya está bien y que puede irse a reclamar su premio. ¿Usted no ha visto al médico?, me pregunta, quizás para asegurarse o no recuerda que lo primero que me preguntó fue eso.
Sea la razón que sea, sin querer cumplió con mi final, incluso preguntándome lo mismo que al principio, cuando puse un pie en un edificio lleno de alucinaciones.
Este lugar que deja un sabor extraño, mezclado con mareo mental y una sensación de tristeza y confusión. Los personajes que conocí y sus historias fusionadas con sueños o deseos hacen que uno también se vea envuelto en el ambiente e incluso lo entienda, sí, entender es la palabra; uno llega a comprender el aspecto surreal que hay en ellos, tanto así que en cualquier momento esperaba que al salir por la puerta alguien me dijera entre el asombro y el espanto: «¿Cómo logró entrar ahí?, si en este asilo no vive nadie, cerró hace años”. Ese hubiera sido el final perfecto.
Fotografía: Alfredo Zúniga
¿Te gustó esta crónica de Malva Izquierdo? Te invitamos a leer «Las guitarras tristes» de la misma autora, que retrata la rutina de los guitarristas de la Rotonda de Bello Horizonte, para quienes el nombre de este lugar representa no más que una alegoría que les escupe la cara.