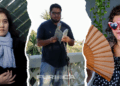En mi infancia, los recuerdos más importantes que tengo de mi madre eran la certeza de saber que ella no vivía conmigo, entender que mi abuela debía suplir su papel, y vivir en la incertidumbre de pensar que mi mamá volvería en cualquier momento para quedarse, o al menos, para visitarme con más regularidad.
A medida que fui creciendo, esa confusión sobre si mi madre volvería pronto o no, se fue disipando, y comprendí que ese lugar muy lejos de casa donde ella vivía no era sino otro país, y que no podría venir a visitarnos los fines de semana que no tuviera que trabajar, aunque ella quisiera.
Crecí pensando que ese tipo de familia era lo común, creía que las madres, al igual que las madres de los pingüinos, viajan muchos kilómetros para llevar algo de comida, con la diferencia que nosotros no teníamos un padre que nos cuidara sino una abuela. La migración tiene rostro de mujer, es verdad, lo viví en carne propia.
Nicaragua encabeza las listas de mujeres migrantes. Según un estudio de Hogares de Mujeres Emigrantes en Costa Rica, más de la mitad de las mujeres emigrantes nicaragüenses son jóvenes, jefas de familia, y ocho de cada diez mujeres son madres. Salen no solo por ellas sino por sus hijos, sueñan vivir en mejores condiciones y trabajan incansablemente con la esperanza de volver a reunirse con sus familias.
Pero son las mujeres quienes estadísticamente reciben los salarios más bajos, siendo la condición migratoria un agravante, también son quienes sienten que deben aportar más dejando casi nada para sí mismas debido a ese fuerte vínculo que tiene con los hijos y la familia.
Luego de los acuerdos de paz en los años 90, Nicaragua vivió una ola migratoria muy fuerte hacia Costa Rica y Estados Unidos. Ya no estábamos en guerra pero el país había colapsado económicamente y eran muy pocas las oportunidades de empleo.
La mayoría de mujeres que migraron lo hicieron hacia Costa Rica, en parte por la cercanía y porque se les hizo más fácil llevar o intentar llevar a sus familias. Hicieron lo que a veces los nacionales no quieren hacer: ser trabajadoras domésticas. En el mundo, el 70% de quienes realizan trabajo doméstico remunerado y a su vez son migrantes, son mujeres.
Como era su sueño, logramos vivir juntas un tiempo. Muchas veces después de la escuela la acompañé a alguna casa que debía limpiar porque no tenía con quien dejarme para que me cuidara, la vi tener dos trabajos y ningún día de descanso, siempre preocupada y no por ella, sino preocupada por enviarle dinero a la familia o por ver como conseguía ganar más.
Y su historia no es nada particular, es la historia de miles de mujeres que salieron cargando las responsabilidades de la familia, el trabajo y el estigma de la migración y la pobreza.
Ahora, que el fantasma de la migración vuelve a estar más presente que nunca, son las mujeres quienes con más fuerza se hacen cargo de la familia, de los ancianos, de los niños, de los presos, se encargan de construir comunidad.
Veo a mis amigas irse, algunas con hijos y pienso si no estaremos volviendo sobre los pasos de aquellas mujeres que salieron con la esperanza de encontrar algo mejor. Ahora que yo también estoy fuera, pienso más que nunca en mi familia, en mi mama, y en todo lo que hizo sin darse cuenta para que yo pudiera migrar en mejores condiciones que las suyas.