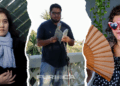Llega la tarde y Julio César Jirón se empieza a arreglar para salir a su trabajo nocturno al Bello Horizonte de las guitarras. Su casa humilde y su vida monótona no evitan que se ponga su chaleco y su pantalón negro, para cerrar la puerta de madera y ponerse con la guitarra al hombro en busca de una mesa que lo escuche y unos entusiastas que le paguen.
Lo primero que hace después de bañarse es entrar en su pequeño cuarto de paredes de plástico y buscar un peine, el objeto que le divide el cabello en dos pulcramente y le da un aspecto sobrio que lo envejece, al poner en evidencia sus 76 años. Su hogar es menos que el nombre, con un piso de tierra y una cocina de leña, donde se inventa una cena de agua de frijoles. Por la entrada pasan las gallinas desnutridas y los niños desnudos en igual estado, pisando los charcos de agua sucia y sonriendo a los extraños.
Para César los días cíclicos y repetitivos no le afectan en lo absoluto, él ya se siente parte de ese espiral. Levantarse tarde, comer, arreglarse e ir a un nuevo desvelo en los bares y restaurantes que la noche le brinda hasta que amanece. Siempre desde hace 13 años llega a las 6 en punto, donde muchos como él, entristecidos y agobiados por su propia miseria intentan alegrar a los visitantes en una rotonda envuelta en esa paradoja.
Con su guitarra en mano y el caminar pausado hacen que se mezcle con facilidad entre sus compañeros de trabajo, quienes a su hora de descanso se sientan en las bancas o en la cuneta a balancearse en un duerme vela. Cenan ahí donde venden fritanga, repochetas o enchiladas, pequeños puestos de comida que quedan en frente de los lugares caros, que sólo frecuentan para tocarle canciones a una pareja, a un cumpleañero o a un grupo de amigos.
“Ya estoy aburrido y cansado de esto”
Desde niño César se hizo amante de la música y muchos años después trabajó en la carpintería y aprendió la soldadura, pero a su edad ninguna empresa lo contrata y los desvelos musicales son el único sustento. Aquí todo el mundo sufre por la situación de desempleo.
Él sabe que aunque no le trabaje a nadie y que siempre se esfuerce por quedar bien con los clientes, aun así en el ambiente hay como un viento pesimista. No hay dinero, la «mariachada» ya no tiene clientela fuerte. Es por eso que dentro de dos o tres años planea retirarse, porque ya no puede más. Ya estoy aburrido y cansado de esto. Y lo peor es que su sueño de hacer un taller de carpintería se ve cada vez más lejano y difícil.
Una noche en Bello Horizonte sin ir a comer o a divertirse es triste, casi deprimente. En los ojos de los que usan vestuarios mexicanos hay dos colores, el de la miseria vivida y no erradicada y el de la envidia que carcome, la que aparece inevitablemente al ver como otros comen bien y andan en buen carro, mientras la guitarra cuelga del hombro hambriento y cansado.
Yo quisiera tener un seguro, en otros países como en México, los mariachis reciben algo del Estado, dice Pedro Urbina, compañero de trabajo de César. Es un señor moreno, casi calvo y con un bigote largo. Es alguien que siempre tiene ganas de hablar, ya que de seguro ningún cliente le va a pedir que se siente a su mesa a que le cuenta sus penas.
Por ende no hace falta pedirle su opinión sobre por qué está de pie con su trompeta ante un grupo de borrachos. El descontento que tiene quizás viene de un pasado más remoto, porque la frustración es muy profunda. Su principal queja es sobre el gobierno y su mayor deseo es tener jubilación.
La energía de las cuerdas nuevas
Mientras que los músicos mayores se mantienen en Los Ídolos, por la acera y en los restaurantes se pasean los más jóvenes. Muchachos de hasta 18 años, risueños, bulliciosos y alegres. Tienen un aspecto más fresco, no sólo por la edad sino también porque muchos ven ese trabajo como una aventura y eso los anima. Creen que por estar apenas empezando la vida, no importa divertirse un rato y ganar algo de dinero rápido.
Ahí sentados en la cuneta los hermanos Sequeira esperan por alguna familia o grupo de señores dispuestos a celebrar con música ranchera en vivo. Los tres son unos muchachos que casi han vivido desde niños en esa rotonda. Cuando tuvieron la edad suficiente para tocar un instrumento, las horas de sueño se invirtieron. Emmanuel, el menor, canta ahí desde los 13 años, con sus hermanos Ismael y Gerald de 20 y 23 años. No hay un tono ni un gesto de molestia en sus voces, es como si las guitarras tristes fueran inherentes a la edad de las cuerdas.
Sin embargo, ambas generaciones comparten la misma conexión con la pobreza, con calderos vacíos y casas de plástico o en mal estado, en cuyo interior se busca cómo hacer una inversión de algún instrumento que genere dinero o algún disco de Pepe Aguilar para aprenderse las canciones y luego cantarlas. Un trabajo sencillo, una fácil inversión.
¿Fácil? Los años pesan como si dentro de ese instrumento que se compró en la adolescencia se empezaran a almacenar todas las monedas que pagaron su sonido.
El sonido de las canciones típicas del lugar pronto se convierte en un ruido desafinado y la desesperada necesidad de alejarse forma parte también de la rutina. Monotonía como la de Julio Cesar, quien al caer la madrugada se despide de sus amigos y compañeros de labor y toma la primera ruta que aparece, cansado y dispuesto a unas horas de sueño para repetir la historia, una noche más en Bello Horizonte, cuyo nombre es solo una alegoría que insulta.
Fotografía: Alfredo Zúniga
Agradecimiento por colaboración a Cristian Duarte.