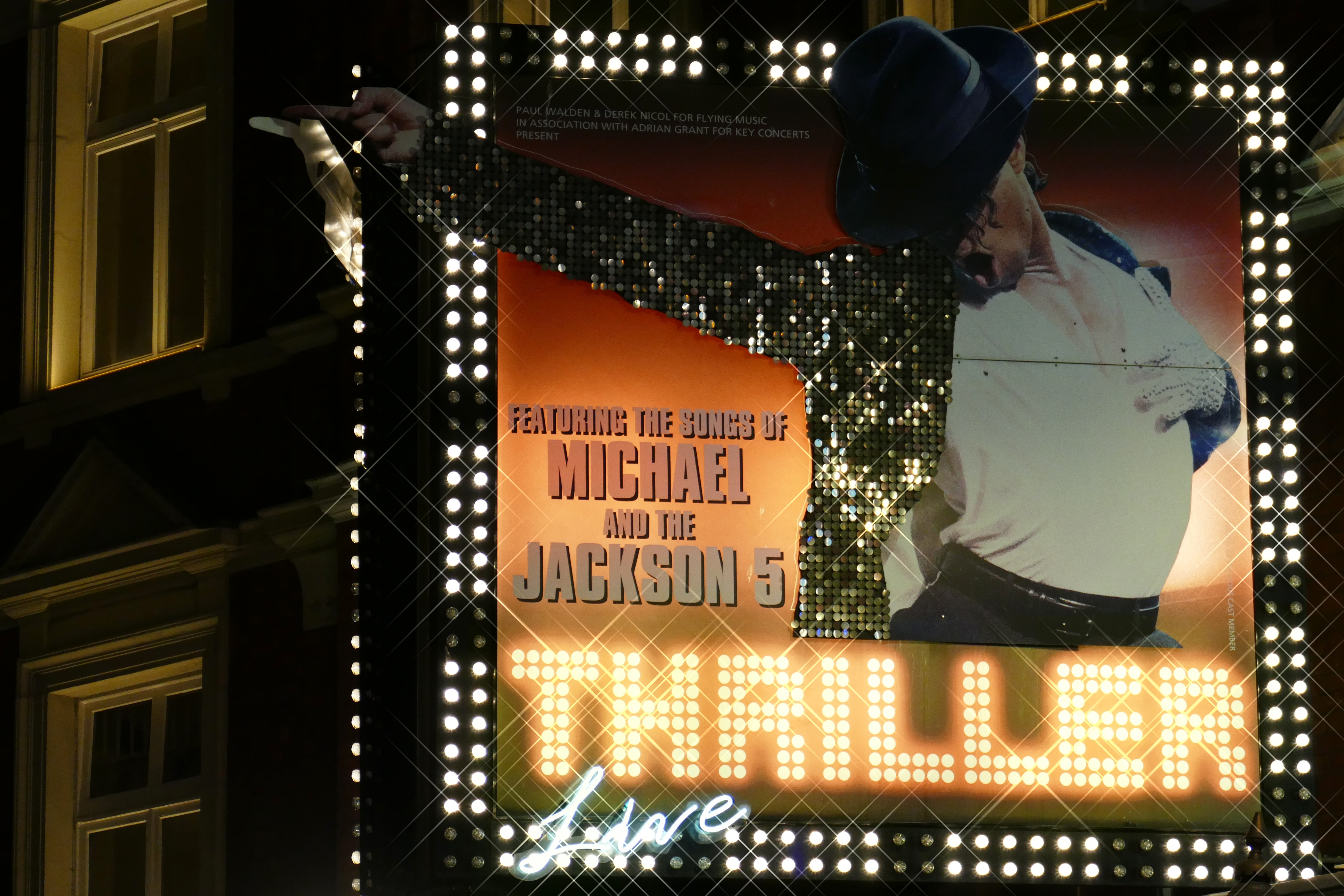El movimiento #MeToo existe desde antes que se volviera un hashtag y una tendencia en redes sociales. En el año 2006 la activista Tarana Burke acuñó esta frase para hablar sobre las agresiones sexuales, el abuso y el acoso entre niñas y mujeres. Con el tiempo, actrices de Hollywood le dieron popularidad para referirse a sus propias experiencias de acoso dentro de la industria del entretenimiento.
No hace mucho, el movimiento MeToo volvió a ser tendencia debido a la iniciativa que tuvieron mujeres en México para denunciar a los hombres abusadores dentro de sus gremios, se creó entonces un MeToo para evidenciar a periodistas, músicos, académicos y hasta activistas sociales.
En Nicaragua también se creó una cuenta en Twitter que recepcionaba denuncias sobre acosadores y las publicaba de forma anónima. Sin duda, esta cuenta ha generado mucho revuelo y ha dividido la opinión publica entre quienes están de acuerdo con esta forma de denuncia, y quienes consideran que en muchos casos se trata de difamación y abogan por acudir a instancias legales.
Una de las preguntas constantes que surgieron para las sobrevivientes tras esta avalancha de acusaciones fue: ¿por qué esperaron tanto para denunciar? ¿Por qué no lo hicieron en el momento? Existen muchas respuestas para estas preguntas y creemos que es necesario mencionar algunas.
Nos creemos el cuento de que es nuestra culpa
No importa cuándo, dónde, quién, por qué, cómo… siempre «es nuestra culpa» y partimos de esa idea. Basta con ver los comentarios en muchas noticias sobre agresión o femicidios donde alguna persona especula sobre las posibles razones por las que el abusador o asesino pudo tomar esta decisión. Muchos intentan buscar un pretexto para no asumir lo que está frente a nuestros ojos: somos una sociedad machista que históricamente ha buscado formas de justificar el acoso y la violencia contra la mujer.
Si alguien comparte nuestras fotos íntimas, es nuestra culpa por enviarlas, no se le cuestiona a quien abusa de la confianza que le han dado. Si alguien nos acosa por llevar vestido, es nuestra culpa por usar algo que pueda provocar a los hombres que al parecer no pueden evitar ser unos acosadores.
Si alguien abusa de nosotras por estar borrachas, es nuestra culpa por estas borrachas, porque debemos asumir que algún hombre va a violarnos al menor descuido, porque la violación está tan inserta en nuestra cultura que no nos interesa cuestionarla.
Si un hombre mayor embaraza a una adolescente, la gente dirá que es culpa de ella porque seguramente se lo buscó y ese hombre adulto no es capaz de discernir que es casi una niña. Si la pareja de una mujer la asesina por celos, «es su culpa por provocarle celos, o bien, por no haberlo dejado antes». Y así podríamos enumerar tantas situaciones en las que de forma irremediable es nuestra culpa.
Reconocer el abuso a veces es doloroso
Una amiga muy cercana me contó que ella había sido abusada en la infancia por un tío, eso me lo dijo después de muchos años de terapia psicológica en sus años adultos. Había pasado mucho tiempo y hasta entonces es que ella se atrevía a reconocerlo y hablar públicamente sobre lo que sucedió.
Mi amiga fue abusada y ni siquiera pudo reconocerlo hasta muchos años después; de niña nadie le explicó que eso que vivió se llama abuso, pero sí vivió las consecuencias del mismo: el sentirse culpable y confundida siendo solo una niña, el tener miedo y el sentirse vulnerable e insegura.
Cuando quiso denunciar se dio cuenta que no tenía sentido porque ya habían pasado muchos años desde entonces, y porque su tío abusador era muy querido entre su familia. A su propia madre le tomó mucho tiempo comprender que su hermano era un violador. Ella sabe que si denuncia perdería a su familia entera que sin duda lo apoyaría a él. No es difícil pensar que posiblemente ese hombre haya abusado e incluso siga abusando de otras niñas.
Muchas veces nos lleva mucho tiempo nombrar las situaciones de abuso que sufrimos, a veces intentamos olvidar, justificar, culparnos a nosotras mismas porque reconocer el abuso no deja de ser un proceso doloroso.
El miedo
Sin duda lo que más detiene a una víctima a denunciar es el miedo a lo que le podría suceder si lo hace. Luego de la reforma a la Ley Integral Contra la Violencia hacia las Mujeres (Ley 779) que incluía la mediación como una forma de resolución de las denuncias por maltrato, los femicidios también incrementaron.
En lugar de detenciones cautelares para los abusadores a ellos se les otorgó la posibilidad de llegar a un arreglo en libertad, eso le costó la vida a muchas mujeres que luego de haber denunciado fueron perseguidas por sus abusadores.
En casos menos extremos, como el acoso sexual, las perjudicadas temen hablar porque no sienten que sus espacios sean sitios seguros para hacerlo, es decir, no sienten que puedan tener un respaldo en sus centro de estudio o centros de trabajo, temen que las tilden de locas o que se corra el rumor de que ellas fueron las que se lo buscaron.
En la mayoría de lugares no existen políticas claras con respecto a cómo tratar el acoso y en los pocos lugares donde existen tales reglamentos, no siempre se cumplen a cabalidad.
Ahora imaginemos que un amigo muy cercano abusa o intenta abusar de mí, o comienza a acosarme. Es muy doloroso admitir que alguien a quien le dimos nuestra confianza sea capaz de algo así. Luego… ¿qué sucede si les digo a nuestros/as amigos/as en común lo que está sucediendo? Puede que no todos/as me crean, que no sepan cómo reaccionar, que prefieran que no diga nada para no dañar su amistad con él. Si él sabe muchas cosas de mí quizás intente chantajearme, sabe dónde vivo, conoce a mis amigos/as, tiene mi número. Vencer el miedo nunca es fácil.
El sistema de justicia no funciona
Como sabemos, la reforma a la Ley de Violencia hacia las Mujeres supuso un retroceso muy importante en lo que se refiera a la vida y la dignidad de las mujeres. Según la organización Católicas por el derecho a decidir, en el año 2018 sucedieron 57 femicidios, y son muy pocos los asesinos que están siendo enjuiciados.
En nuestro país no existen garantías de acceso a la justicia, y esta situación es mucho más difícil para las mujeres. En el año 2017 por ejemplo, Cinthya Zeledón acusó a su abusador por redes sociales y luego interpuso una denuncia legal.
Después de interrogatorios, pruebas forenses, juicios que se reprogramaban una y otra vez de parte del acusado con el objetivo de ganar más tiempo, el juicio no prosperó y ella terminó siendo procesada por injurias y calumnias. Ese es el tipo de antecedentes legales que las mujeres tenemos y que nos confirman que el sistema de justicia aún tiene mucho que mejorar.
Uno de los señalamientos más importantes que hacen las personas que están en contra de las denuncias anónimas es el querer alegar por una salida legal, que en nuestro país es una ingenuidad.
Lo que el movimiento #MeToo alrededor del mundo ha demostrado es que los abusos están presentes en todos nuestros espacios y que nos obliga a las mujeres a mantenernos alerta porque la sociedad siempre espera juzgarnos a nosotras y no a nuestros acosadores.
A veces no queda otra salida que el escarnio público como una forma de hacer justicia, y de evitar que otras mujeres sigan siendo víctimas de hombres que comparten nuestros espacios o que hasta tienen nuestra confianza. Antes de juzgarlas deberíamos comprender la urgencia que las mujeres tienen de ser escuchadas y deberíamos sorprendernos por la terrible normalización del abuso en nuestras sociedades y en nuestras propias mentes.