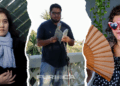En esa noche de viernes santo que salí a pedalear, Managua era como una ciudad fantasma, no iluminaba ni el cielo por la falta de Luna. Las calles estaban vacías. Las casas todas estaban a puertas cerradas. Cualquiera que transitara en medio de esos días de vacaciones sin importar la hora, pensaría a la ciudad en sepia, así como lo hice yo. No había tráfico y no había gente, y es sensato, ¿quién no quisiera huir de Managua y su alocada rutina aunque fuera por un par de días?
En esos días de vacaciones cuando el calor se resiste incluso al uso de ropa, no pensé en otra cosa además de buscar que el viento me acariciara el pelo. Agarré mi bici y pedaleé. Sin saberlo siquiera, aproveché el vacío de la ciudad para ir en busca de imágenes de Managua desde sus calles, conocer el diseño de la ciudad, vivirla. Tomé muchas fotos mentales, es decir, almacené esas imágenes en el recuerdo. Managua me pareció una ciudad encantadora –cosa nueva para mí-, en la que el desorden de su arquitectura me hizo transportar hasta los años de su rediseño. Quizá pensé en la década de los 70’s cuando no solo la ciudad se reconfiguraba, sino también el espíritu mismo de sus habitantes. Pensé en qué es lo que necesitamos en esta casa para disfrutarla a plenitud, verla ya no con los cansados ojos después de una larga jornada laboral o académica. Verla ya no con los cansados ojos que amanecen sin intenciones de seguir otra cosa que no sea la larga rutina laboral o académica que espera después de salir el sol.
Fueron días –y noches- de flâneur en bicicleta. Recorrer Managua, callejearla, conocer su accesibilidad urbana, intuirla, deconstruirla y construirla de nuevo, fue renovador. Managua ya no era esa ciudad en la que me acosan y me gritan puta o marimacha por andar en bici; por fin dejó de ser un no lugar para convertirse en mi albergue. Managua me pareció un espacio seguro para escribir, para quedarme quieta y solo pensar, para escucharme a mí misma y sentirme.
Cuando la multitud volvió a esta ciudad, mi serenidad se quebró. No creía que fuera por la gente. Al reconocerme como una sujeta en la multitud supe que mi inquietud y parcial estrés no se debía a las personas, que aún excitadas por sus experiencias como vacacionantes o turistas de su misma tierra, regresaron con los rostros radiantes. Era el tráfico. Todo era por el tráfico.
En mis intentos por seguir itinerando, pero en esta ocasión a pie, a como se hace flâneur, vi como una mujer joven, de no más de 30 años, esperaba más que ansiosa a que alguien le cediera el paso para cruzar por fin la ruidosa calle que nos juntó en Altamira. Ella arrastraba una especie de carriola en forma de auto en la que iba su bebé. Tendría como un año y pico quizás. Nadie les cedió el paso. No me sorprendí.
Esperé a verla cruzar para analizar su lenguaje corporal. Me pregunté si la velocidad con la que caminaba para llegar al otro lado, se debía precisamente a la necesidad de alejarse de ese espacio inseguro, que de igual forma le llevaría a caminar por otra calle. Nuevamente rebotó en mí la idea de que las calles dominan a la ciudad, y que la misma, justo cuando las multitudes aparecen, dan respuesta solo a las necesidades del tráfico vehicular.
Seguí con mi camino, pero Managua me parecía igual de molesta que antes en cada paso. El ruido que genera el ¡pi pii piii! de los claxon no me dejaba ni escuchar mis ideas. Empecé a correr, me sentí atrapada en las afueras. Managua fue nuevamente una no ciudad.
Maxi Korstanje escribió en el otoño argentino del 2006, que los no lugares –término definido por el filósofo francés Marc Augé-, son espacios de tránsito en los que la identidad del viajante se distorsiona (1). Es decir, lugares que no son lugares, sino más bien son como su negación más incisiva; espacios que vemos y que transitamos a diario como las paradas de los buses, los centros comerciales, el aeropuerto… y para mí, las calles, mismas que al dominar la ciudad, transforman a Managua en un no lugar. Mi cuerpo y mis ideas lo creen así. Yo sentí que el tráfico, en aquella noche que narro, me distorsionó el sentido de identidad que construí en los días de calles vacías.
Las calles que dominan nuestro estar y transitar en la ciudad son para mí espacios de anonimato. Nadie se habla, nadie se voltea a ver –a menos que sea para acosarte, pero ese es otro asunto-, nadie se sonríe o se deja fluir a las anchas de su personalidad. Las calles se han convertido en sitios que no pueden definirse ni como espacios de identidad ni como relacional (Korstanje, 83). Son espacios de censura… o autocensura. ¿Cómo lograr una modificación, por leve que sea, de esa realidad?
No pretendo con estas brevísimas palabras hacer un análisis etnográfico sobre mis conclusiones a la hora de observar la realidad social desde las calles de Managua, lo que sí busco es insinuarles que tenemos el poder de cambiar el carácter de este no lugar y convertirlo en una casa, un lugar.
La bicicleta, ¿creían que la iba a dejar atrás? Tengo la hipótesis de que si el uso de la bicicleta como medio principal de transporte se instala en la rutina de las y los Managuas, le daremos agencia a nuestras calles, es decir, serán lugares en los que nuestra memoria pueda vivir libremente. Si andamos en bici, estas calles serán lugares donde nuestra identidad no se distorsione, que por el contrario, la podamos compartir con otras identidades que encontremos a cada paso, enriqueciendo así la experiencia de la capital y de nuestras vidas.
Creo firmemente que necesitamos una reconversión social. Necesitamos pensarnos a nosotras/os mismas/os y a nuestra relación con lxs otrxs. Tenemos que empezar a discutir temas importantes como la velocidad y la agitación de las multitudes, el movimiento de los sujetos, la infraestructura, las leyes y su aplicación e inclusión… la identidad que construimos cuando todo eso se amalgama.
Creo que como ciudad estamos alienados. Lo veo así cuando salgo a pedalear. En bicicleta tengo la posibilidad de viajar al aire libre, sonreír, sentir los olores, ver los colores, escuchar los sonidos. Es decir, en bicicleta veo que son muy pocas las personas que viven a la ciudad como tal, veo que Managua como no lugar es lo perceptible en los rostros y gestos de casi todas las personas con las que me encuentro en el tráfico.
Si todas y todos nos lanzáramos un día a romper con la noción de que el tráfico vehicular es la identidad de las calles, conoceríamos otro tipo de espacio, una Managua diferente, un lugar amable y sin contaminación –no solo del humo de los carros, sino de sus ruidos y demás-. Managua sería un lugar habitable para todos los cuerpos que merecen estar, ser y transitar en esta ciudad capital a la que le llamamos hogar.
Escrito por Cinthya Zeledón
(1) Korstanje, Maxi. «El viaje: una crítica al concepto de “no lugares”». Athenea Digital. 2006. Digital.